Se dice que nuestra sociedad ha experimentado entre 2019 y 2022 un cambio de era civilizatoria catalizada por el evento pandémico del COVID-19 que ha generado una profunda huella en el ´´ser colectivo´´ que representa la civilización humana como un todo. Independientemente del acercamiento o abordaje teórico, ideológico o filosófico que se haga de los cambios suscitados derivados de la pandemia, es claro que hemos experimentado una sensación o percepción generalizada de desarrollar un ´´salto cuántico´´ colectivo en la forma de ´´hacer las cosas´´. Se han trastocado nuestras vidas, economías y sociedades de maneras inimaginables. A medida que el mundo lucha por superar los desafíos sanitarios, económicos y sociales que la pandemia ha generado, también se están produciendo cambios paradigmáticos en nuestra forma de pensar y actuar. La denominada ´´nueva normalidad´´ llegó para quedarse, y a pesar que en 2023 se viven dichos cambios de una forma más ´´relajada´´ y pareciera que las exigencias producidas en pandemia como la virtualidad, el home office, el distanciamiento social, la sanitización generalizada y la bioseguridad se han vuelto optativas y no mandatorias, la realidad es que dicho esquema de ´´nueva normalidad´´ ya se ha cribado, probado y degustado, y de forma silenciosa se ha inoculado y entreverado de forma contundente, y muy probablemente definitiva, en nuestra realidad.
La principal sensación es que nuestra civilización como un todo ha cambiado, y que la pandemia, su propagación y la forma global de reacción hacia ella fue clara evidencia de que los sistemas mundiales en los cuales hemos vivido en los últimos cincuenta años han fallado de forma estrepitosa. Y es que una generalidad entre la población mundial ha sido la percepción de que nuestro ´´sistema mundo´´ ha caducado y debe cambiarse o ´´resetearse´´. Pero ¿será cierto que este cambio paradigmático es una de las consecuencias nocivas de la pandemia y nuestros esquemas políticos, económicos y financieros han sido otras víctimas más? ¿Será acaso que dichos esquemas deben contabilizarse en las listas de defunciones globales producto de la pandemia o más bien será que el COVID-19 sirvió para introducir el último clavo en el féretro del antiguo orden mundial?
Como hipótesis de trabajo podemos elucubrar un escenario donde nuestra civilización había venido experimentando un debilitamiento crónico y continuo del esquema geoeconómico, geopolítico y geofinanciero reinante, mediante una serie de eventos históricos dentro de nuestra sociedad que fueron minando las bases de dicho esquema y posibilitando un desmantelamiento paulatino y -me atrevería decir- programático del mismo.
Sin lugar a duda estamos ante un ´´cambio civilizatorio´´ donde, parafraseando el comentario del premier de China, el presidente Xi Jinpin, a su homólogo Vladimir Putin al final de su visita de Estado en marzo de 2023, ´´se avecinan cambios que no se han visto en 100 años, y estamos impulsando este cambio juntos´´.
Uno de esos cambios, por no decir el más evidente, es el final de la ´´Era de la Globalización´´ y del modelo neoliberal depredativo (llamado por algunos ´´modelo neoliberal neomonrroista´´) impulsado por el occidente euroatlántico. Esto ha venido siendo tema y tendencia entre varios, aunque pocos y muy selectos, teóricos económicos y geopolitólogos a nivel internacional, pero no ha sido tomado con la verdadera relevancia que amerita por la prensa y los mass media tradicionales o por las academias, universidades y centros de pensamiento. La realidad es que, en definitiva, estamos en medio de un proceso de ´´DESGLOBALIZACIÓN´´ apenas declarado y reconocido por algunos líderes políticos, académicos y líderes de opinión a nivel mundial de forma muy reciente, y este proceso forma apenas una pequeña parte de una etapa intermedia de reajuste, acomodo y reconfiguración de un nuevo ´´sistema mundo´´.
Pero para adentrarse a entender qué es la DESGLOBALIZACIÓN, sus orígenes, características y repercusiones, se tiene primero que entender qué es y qué se entiende por GLOBALIZACIÓN y así poder construir un marco conceptual de referencia que pueda, de forma posterior compararse y analizarse.

En términos generales la GLOBALIZACIÓN se refiere al proceso de interconexión y creciente interdependencia entre países, culturas y economías en todo el mundo. Ha sido impulsada por avances tecnológicos, la liberalización del comercio y la inversión, así como la rápida difusión de la información y la comunicación. La globalización ha llevado a la integración y transformación económica, cultural y política en muchos aspectos de la vida moderna, con un impacto directo en nuestra civilización.
Si nos acercamos propiamente al concepto de ´´civilización humana´´ podemos entender que dicho término engloba y refiere al conjunto de logros culturales, sociales, políticos y tecnológicos que han sido desarrollados por la humanidad a lo largo de su historia. Representa la evolución de la sociedad humana, incluyendo sus instituciones, conocimientos, creencias y formas de organización; se caracteriza por la capacidad de los seres humanos para crear y desarrollar estructuras sociales complejas, establecer normas y valores compartidos, así como generar avances en diversas áreas como la ciencia, la tecnología, el arte, la filosofía y la organización política. Además, implica la capacidad de los individuos para vivir en comunidad, interactuar entre sí y cooperar para alcanzar objetivos comunes.
Pues bien, desde nuestras culturas más antiguas, se han elaborado y desarrollado propuestas filosóficas, políticas y económicas que han buscado la conceptualización y posterior concreción de un ´´MUNDO GLOBAL´´. Una sociedad utópica, única, homogénea, hermanada y organizada bajo un único esquema estructural. Una única aldea…, una aldea global. Pero dichas propuestas y modelos románticos fueron imposibles hasta entrado el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial se conjuntaron los gérmenes fundamentales para hacer brotar dicha ´´unicidad necesaria´´. A medida que los avances tecnológicos y las comunicaciones se han acelerado, las distancias geográficas se han reducido y las relaciones internacionales se han intensificado, el terreno se ha allanado para que la globalización sea una realidad.
Desde el punto de vista de dominio hegemónico han existido dos momentos cruciales con objetivos ´´gloablizadores´´ diferentes. Dichos momentos pueden dividirse en: antes y después de la Paz de Westfalia.
La Paz de Westfalia fueron las cláusulas establecidas por los Tratados de Osnabrück y Münster (también llamados Tratados de Westfalia), los cuales fueron firmados el 24 de octubre de 1648, en la región de Westfalia, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Estos acuerdos pusieron un fin a la guerra de los 30 Años en Alemania y la guerra de los Ochenta Años entre España y los Países Bajos. En estos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando III de Habsburgo, la Monarquía Hispánica, los reinos de Francia y Suecia, los Países Bajos y sus respectivos aliados. Según Ann Mason dentro del trabajo: «Las Implicaciones de la Globalización: La Reconfiguración del Estado» publicado en Bogotá por el Ministerio de las Relaciones Exteriores de la República de Colombia: ´´El sistema de los estados, el cual se formalizó en El Tratado de Wesfalia de 1648, ha provisto el marco institucional esencial para las relaciones internacionales durante el período moderno. El Tratado de Wesfalia no sólo puso fin a la Guerra de los Treinta Años, sino a los sistemas de autoridad traslapados de la edad medieval y a la ficción de una Europa unificada y jerárquica dentro del imperio cristiano. En su lugar, formalizó lo que ya se estaba convirtiendo en la realidad política de Europa de esa época: una región fragmentada compuesta por unidades políticas independientes y con jurisdicciones territoriales específicas´´.
Y es que antes de la Paz de Westfalia, la proliferación de imperios y potencias buscando una hegemonía global o regional era la tónica. El interés predominante era imbuir y fagocitar el mundo conocido para introducirlo DENTRO del imperio. Todo dentro del imperio…, nada fuera de él. Por ende, los intereses expansionistas de los reinos en sí buscaban un dominio mundial bajo la imposición de un único ´´sistema mundo´´, pero dicha visualización y concepción de un proto interés globalizador muere con el surgimiento del nuevo sistema moderno de los Estados. La construcción y división del mundo en países cambió la conceptualización y proyección futura de un mundo unificado. Tal como lo reitera Mason en su ensayo, la Paz de Westfalia marcó un punto histórico decisivo al institucionalizar la descentralización y la soberanía de los estados. Estas características forman la base del sistema internacional y son mutuamente dependientes. ´´El sistema internacional es descentralizado en virtud del estatus soberano de los estados, que genera una igualdad formal entre ellos, y los estados mantienen su soberanía siempre y cuando el sistema siga siendo anárquico´´.
Después de la Paz de Westfalia, entrando en las edades Moderna y Contemporánea, bajo un mundo recompuesto en una panopia de Estados soberanos (países), el interés del hegemón de turno ya no se enfocaba únicamente en un expansionismo territorial tradicional, sino que el objetivo era desarrollar e instituir un expansionismo comercial. Se debería crear un único mercado global bajo las tesis capitalistas y pre-neoliberales de libre mercado, libre competencia y mínimo intervencionismo estatal. En otras palabras, se estaban asentando las bases de la constitución de la ´´Era de la Globalización´´.
Tal como se comentó con antelación, la proto globalización podría tener sus raíces en los viajes de exploración y descubrimiento de los siglos XV y XVI, cuando las rutas marítimas se expandieron y se establecieron conexiones comerciales entre diferentes regiones del mundo, tesis sugerida y defendida por algunos estudiosos (Boehme, 2020), como Geoffrey Gun (2003) quien argumentó concretamente que el verdadero inicio de la globalización se produjo durante este periodo debido a los intercambios intelectuales y culturales que fueron mutuamente beneficiosos para las sociedades orientales y occidentales, aunque, por otra parte, otros desaprueban dichos postulados y argumentan que no fue hasta el siglo XIX cuando se produjo un flujo sustancial de bienes, migración y capital que permitió que el término «globalización» se convirtiera en algo habitual (Banco Mundial 2002).
La Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX también desempeñó un papel crucial al impulsar el comercio y la industrialización a escala global, generando los elementos base sobre los cuales posteriormente se erigiría una estructura de mercado internacional que dotaría de un poder blando de inigualables proporciones y alcances a las otrora potencias bélicas, armamentistas y expansionistas.
Quienes ven la globalización como algo relativamente nuevo señalan el siglo XX como la época en que comenzó (Rohbeck, 2018). Éste fue el primer periodo en el que se eliminaron las barreras a la conexión directa entre continentes, dando lugar a un sistema global que permitió la comunicación instantánea entre diferentes naciones y creó instituciones y organizaciones transnacionales para ayudar a mantener esta interconexión mundial (Giddens, 2000; Lübbe, 2005).
Según el académico Gregorio Badeni (2017) el proceso de globalización contemporáneo fue iniciado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, definido por razones económicas, políticas y sociales, siendo ellas:
a) Reconstruir la economía de Europa que era necesario para garantizar la fortaleza de sus sistemas democráticos.
b) El Plan Marshall que facilitó el comercio, la producción de bienes y la industrialización, lo que ayudaría a satisfacer las necesidades básicas de la población y finalmente impulsaría una base estable de consumo.
c) Promover el avance de los valores liberales y el gobierno democrático, especialmente en Francia, Italia y las naciones nórdicas. El comunismo tuvo una fuerte presencia en las urnas en estos países durante 1946 y 1947 como parte de alianzas socialistas, casi obteniendo la mayoría. Además, no hubo oposición a esta agenda en Alemania Occidental, que se había visto muy afectada por la guerra.
d) Definir como objetivo el fomentar la expansión mundial de países con sistemas políticos similares a los de Estados Unidos y el Reino Unido para oponerse con éxito al crecimiento del comunismo que emanaba de la Unión Soviética, y enfrentarse resueltamente a la democracia constitucional frente a la democracia marxista.
e) La imposición del «Telón de Acero» por parte de la Unión Soviética y la posterior división de Europa y el asedio de Berlín que no sólo afectó negativamente a la dignidad y libertad de las personas, sino que también se consideró una demostración de la brutalidad que utilizarían las «fuerzas rojas’’ para expandir el comunismo entre otras naciones.
f) Consolidar la paz entre las naciones evitando el riesgo, real y latente hasta 1947, de afrontar una tercera guerra mundial.
Tal como lo cita Badeni (2017) «si bien la globalización adquirió particular envergadura en la segunda mitad del siglo XX y su evolución se mantuvo intacta hasta comienzos del siglo actual, ese desarrollo debió superar infinidad de obstáculos´´. Esto hizo que, una vez constituido un orden mundial cuasi aceptado por la generalidad de países después de la configuración de los pactos de Bretton Woods y la institución del sistema de las Naciones Unidas, comenzara a desenvolverse y crecer la globalización en dos vertientes paralelas: la política y la económica (comercial).
Y es que, a pesar de que la globalización posee múltiples dimensiones y facetas, es indiscutible que su principal influjo de vida deviene de esta última, la dinámica económica y comercial entre los pueblos donde su desarrollo y evolución han facilitado el crecimiento del comercio internacional y han abierto nuevas oportunidades para las empresas. La eliminación de barreras comerciales y la integración de las cadenas de suministro han llevado a un aumento en la producción y el intercambio de bienes y servicios, sin embargo, también ha generado desafíos, como la desigualdad económica entre países y dentro de ellos.
En el ámbito político, la globalización ha fomentado la cooperación y la interdependencia entre las naciones. Los acuerdos internacionales y las organizaciones supranacionales han surgido para abordar problemas globales como el cambio climático y la seguridad. Sin embargo, también ha provocado tensiones, ya que algunos países sienten que su soberanía se ve amenazada y que las decisiones se toman a nivel multilateral sin tener en cuenta sus intereses nacionales. Por su parte, en términos culturales, la globalización ha permitido un mayor intercambio de ideas, valores y tradiciones. Las personas pueden acceder fácilmente a diferentes culturas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Esto ha llevado a la difusión de prácticas culturales globales, pero también ha planteado preocupaciones sobre la pérdida de identidades locales y tradiciones autóctonas.
Como se ve, de forma muy sucinta, la globalización ha brindado numerosos beneficios, como el aumento del comercio internacional, la transferencia de tecnología y conocimientos, y la creación de oportunidades de empleo. Además, ha promovido el intercambio cultural y ha facilitado la colaboración internacional en áreas como la investigación científica y la resolución de problemas globales. Asimismo, ha fomentado la competencia y la eficiencia económica; sin embargo, también ha presentado desafíos significativos. La desigualdad económica ha aumentado en muchos países, con una concentración de riqueza en manos de unos pocos. Además, algunos críticos argumentan que la globalización ha llevado a la explotación laboral, la degradación ambiental y la pérdida de identidades culturales. Asimismo, la interdependencia económica global ha dado lugar a la propagación de crisis financieras y a la volatilidad en los mercados internacionales.
Académicamente se puede hablar de ´´tipos´´ de globalización utilizando diferentes enfoques teóricos para su clasificación donde podemos identificar:
- Globalización económica: Este tipo de globalización se centra en la integración de los mercados y la economía a nivel mundial. Involucra la liberalización del comercio, la expansión de las inversiones extranjeras directas, la movilidad de los flujos de capital y la interconexión de las cadenas de suministro a nivel global. La globalización económica promueve la eficiencia económica, pero también puede generar desigualdades y desafíos en términos de empleo y desarrollo sostenible. Su enfoque es mercantil o comercial y también puede ser denominada como ´´globalización comercial´´.
- Globalización financiera: Se refiere a la interconexión de los sistemas financieros a nivel mundial. Implica la libre circulación de capitales, el comercio de valores y la integración de los mercados financieros internacionales. La globalización financiera ha facilitado la inversión y la financiación transfronteriza, pero también ha aumentado la exposición a las crisis financieras y la volatilidad en los mercados globales. Para algunos teóricos como Alfredo Jalife Rahme, la globalización financiera es el mayor distorsionador del ´´sistema mundo´´ en nuestra era y es a través del colapso de esta faceta que los modelos geopolíticos y geoeconómicos vinculantes están en fase de desmantelamiento y condenados a su transformación o reinvención.
- Globalización cultural: Hace referencia a la difusión e intercambio de ideas, valores, prácticas y expresiones culturales entre diferentes sociedades. Incluye aspectos como el cine, la música, la moda, la comida, la literatura y los medios de comunicación. La globalización cultural ha llevado a una mayor diversidad y acceso a diferentes culturas, pero también ha planteado preocupaciones sobre la homogeneización cultural y la pérdida de identidad local.
- Globalización tecnológica: Se refiere a la rápida difusión y adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC) a nivel mundial. Esto incluye el acceso a internet, las redes sociales, la telefonía móvil y otros avances tecnológicos. La globalización tecnológica ha transformado la forma en que nos comunicamos, accedemos a la información y realizamos actividades comerciales, facilitando la conectividad global y el intercambio de conocimientos.
- Globalización política: Se refiere a la interconexión de los sistemas políticos a nivel mundial y la aparición de instituciones y acuerdos internacionales de carácter supranacional y multilateral que buscan abordar problemas globales. Incluye aspectos como la gobernanza global, los tratados y convenios internacionales, y la cooperación política entre países.
- Globalización social: Se centra en los aspectos sociales y humanos de la globalización. Incluye el aumento de las migraciones internacionales, la difusión de valores y normas, y la creación de redes sociales transnacionales. La globalización social también puede involucrar el intercambio, ´´contagio´´, ´´adopción´´ o ´´contaminación´´ de ideas y movimientos sociales a nivel global.
Aunado a lo anterior se debe de tomar en consideración la dimensionalidad espacial de la propia globalización donde esta puede analizarse desde una perspectiva geográfica, considerando cómo se han expandido las relaciones y las interacciones a través de las fronteras. Esto implica no solo la globalización a nivel mundial, sino también a nivel regional, nacional y local permitiendo observar y analizar los diferentes grados de integración y conexión en diferentes áreas geográficas y en diferentes niveles de complejidad y coexistencia.
A su vez, desde una dimensión temporal, se puede afirmar que la globalización como fenómeno no es estática, sino que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Se pueden observar diferentes etapas o momentos clave en la historia del fenómeno que pueden comprender desde los viajes de exploración, a finales de la época del renacimiento, hasta la era de la tecnología digital y actualmente al salto de la cuarta revolución industrial.
Estas clasificaciones, perspectivas y dimensiones proporcionan diferentes lentes a través de los cuales se puede analizar y comprender la globalización en su complejidad. Cada una de ellas aporta una visión única que contribuye a una comprensión más completa de este fenómeno en constante cambio. Es importante destacar que estos tipos de globalización están interrelacionados y se superponen en muchos aspectos. Además, como un fenómeno archi complejo y multidimensional, siempre existirán y surgirán otras clasificaciones y perspectivas que se pueden considerar y aportarán al estudio de este. En conclusión, conjuntando sus diferentes dimensiones y conceptualizaciones, la globalización se puede resumir como el término utilizado para describir la rápida expansión de numerosas formas de interacción mundial (Northrup, 2009), habiéndose convertido en un concepto necesario para entender el mundo en la actualidad (Bell, 2003).

Andrei Calderón Enríquez
Presidente y socio fundador de Stratega. Especialista en comercio internacional, acceso a mercados, geoestrategia comercial y geopolítica. Asesor, consultor y desarrollador de proyectos.
follow me :







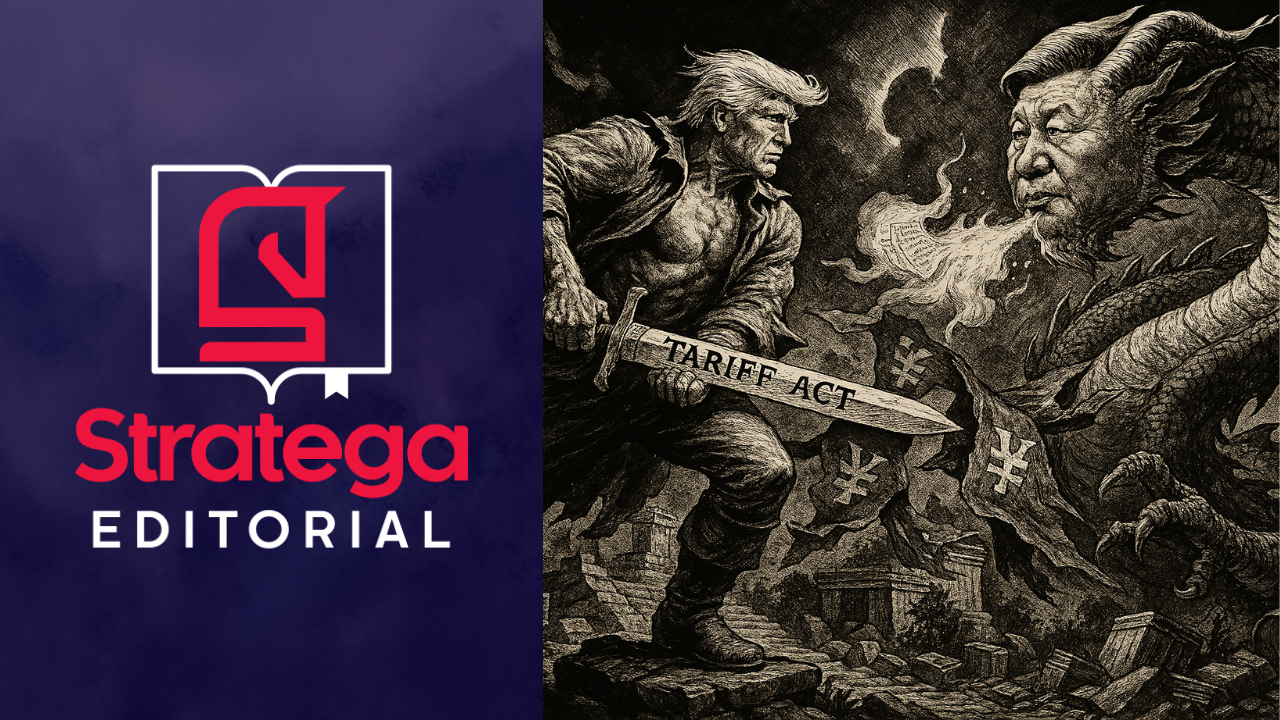
Leave a Comment