Parafraseando lo citado por Ruiz (2021), con relación al comercio y su vinculación con la globalización, las innovaciones tecnológicas surgidas durante la Primera Guerra Mundial a su vez redujeron los gastos de transporte, promovieron una disminución en los costos comerciales y una expansión del mismo (Federico & Tena-Junguito, 2017). Tanto en el comercio aéreo como en el marítimo, los costos se redujeron (Banco Mundial, 2002), al igual que los de las comunicaciones, permitiendo así la disponibilidad de productos de una amplia gama de países a precios considerados bajos para la época (Baldwin & Martin, 1999). El comercio creció tanto después del periodo nacionalista que logró recuperar los niveles alcanzados durante la primera ola de globalización (Banco Mundial, 2002). No obstante, este modelo de comercio no se replicó de la misma manera que en la primera ola, sino que los países avanzados se enfocaron en nichos de producción que se volvieron más productivos debido a la agrupación de empresas. De esta manera, el comercio dejó de estar condicionado por la ventaja competitiva y se centró en los ahorros en costos proporcionados tanto por la concentración de empresas como por las economías de escala (Banco Mundial, 2002).
´´ Las empresas se dieron cuenta de que la mayor parte del comercio consistía en bienes intermedios, los cuales podían ser baratos gracias a adquirir inputs locales, lo que reducía masivamente los costes de transporte (Sutton, 2000). Por consiguiente, el comercio se centró en ser intra-industria en naciones similares de países ricos e industrializados, enfocándose en economías de escala y en aglomeración de empresas, que permitían una mayor especialización y, con ello, un aumento de la productividad (Baldwin & Martin, 1999)´´ (Ruiz, 2021).
Lo cierto es que llegados a los años 70, la deslocalización o relocalización industrial impulsada por el desarrollo de las nuevas empresas multi y transnacionales degenera en una explosión de mercado sin precedentes, aperturando la era de la carrera logística para interconectar polos productivos, oferta y demanda, representando mercados cada vez más demandantes de volúmenes inconmensurables a los menores costos posibles.
Esta transnacionalización de las empresas hace que estas comiencen a crear ´´holdings´´ y casas matrices desde donde se gestiona y coordina toda la operación productiva, comercial y financiera de los ahora ´´conglomerados´´ empresariales, pero, dicha época de oro del enriquecimiento empresarial trajo consigo una contundente consecuencia, y fue el surgir de la denominada ´´globalización financiera´´ o ´´globalización financerista´´. Ya no solamente se habían globalizado los mercados de bienes y servicios, las comunicaciones y las estructuras políticas funcionales, sino que, además, los sistemas financieros y fiduciarios también se internacionalizaron y ´´globalizaron´´, generando una verdadera explosión de desarrollo sin precedentes que no ha dejado de crecer hasta el día de hoy…, o por lo menos, eso es lo que pareciese.
Llegados a este punto del recuento histórico de la evolución de la globalización y antes de pasar a hablar sobre el trastoque de dicha fenomenología y dilucidar la aparición de los primeros síntomas del debilitamiento del sistema, es necesario traer a la palestra un apartado de contextualización, generando un recuento de las acepciones teóricas propias de la globalización. Aunque existe un consenso general sobre el hecho de que la globalización implica una creciente interconexión e interdependencia a nivel mundial, existen varias teorías que intentan explicar cómo y por qué ocurre este proceso. Así de esta forma, se pueden citar entra las principales teorías asociadas a la globalización la teoría del sistema-mundo, la teoría de la sociedad de la información, la teoría de la dependencia y la teoría de la globalización reflexiva, entre otras.

Ahora bien, la realidad es que en los últimos quince años se ha diseminado subrepticiamente una inquietud generalizada que ha dado pie a una percepción, y es que el modelo de la globalización se ha debilitado y ha llegado a un punto de agotamiento. ¿Será acaso que esto es posible? ¿Ciertamente estamos en presencia de una mera percepción? ¿Esta ´´sensación inquietante´´ que ronda los parlamentos de Washington y Londres y viaja desde Davos hasta Sochi tiene un asidero válido, o solamente es un mito inoculado por los antiglobalistas o ´´globalifóbicos´´ de turno que tratan de cimentar un discurso y revivir el espíritu de la Contracumbre de Seattle de 1999[1]?
Como respuesta a estas preguntas y como hipótesis de trabajo diremos que el modelo de globalización ha llegado en esta segunda década del siglo XXI a un nivel de agotamiento, decaimiento y desgaste tal, producto del contexto geopolítico, geoeconómico y geofinanciero en el cual ha subyacido a lo largo de treinta años, que ha generado un efecto cancerígeno de descomposición interna que a su vez ha provocado una implosión paulatina y sistémica de dicho modelo, con efectos diferentes, pero contundentes, en cada una de las diversas dimensiones que lo componen, acaeciendo dichos efectos en velocidades, espacios y tiempos disímiles. Tomando en consideración las pruebas históricas existentes de las últimas tres décadas se puede llegar a afirmar que la ´´globalización´´ está viviendo un proceso de desmantelamiento que se ha generado en cuatro fases, cual proceso de demolición programática de un rascacielos se tratara, donde cada ola de explosiones controladas ha generado un efecto preciso de devastación localizada y focalizada, dejando comprometidos los cimientos de los pisos inferiores, ocasionando que los pisos superiores vayan cayendo sobre los pisos de abajo, uno sobre otro, recargándose todo el peso de los pisos más altos sobre los pisos más bajos. Al final del evento de implosión y desmantelamiento, la fachada que quedará del modelo sistémico será apenas un atisbo de lo que fue en su momento el edificio en su magno apogeo. Estará desdibujado y su identidad perdida y desvanecida. La consecuencia inmediata será el limpiar de escombros el terreno y erigir una nueva edificación que responda a las necesidades del futuro. Esto en pocas palabras es una forma alegórica de entender en qué consiste lo que se ha venido a llamar ´´DESGLOBALIZACIÓN´´.
Tal como se indicó con antelación, la deconstrucción de la globalización se ha desarrollado en cuatro fases que parecieran ser inconexas las unas con las otras, pero, realmente, las consecuencias de los diferentes acontecimientos históricos que las comprendieron fueron trazando el camino para que las fases subsiguientes se sucedieran. Estas cuatro fases se pueden resumir como: a) crisis del sistema multilateral de los 90´s, b) crisis financiera de 2008, c) segunda crisis del sistema multilateral y explosión de los neo nacionalismos y d) crisis de la pandemia del Covid-19. Los teóricos no se ponen de acuerdo de cuándo inició el proceso de desglobalización exactamente, pero, haciendo un análisis pormenorizado de finales del siglo XX y principios del siglo XXI se podrían definir dichos cuatro´´momentums´´ como intervalos históricos decisivos que fueron reconstruyendo el patrón sistémico impulsado por el mundo capitalista y generando el caldo de cultivo propicio para generar un cambio de paradigma.
Y es que la desglobalización se puede enmarcar precisamente en la construcción de un nuevo paradigma, tomando en consideración que estos, los paradigmas, se pueden entender como conjuntos de creencias, valores, supuestos y métodos que conforman una determinada visión del mundo (Bryman, 2012). Actúan como un modelo mental que influye en cómo interpretamos la realidad y cómo abordamos el conocimiento en diversos ámbitos, como podrían ser las ciencias y la filosofía, pero también la economía, la política y la sociología. Los paradigmas establecen un conjunto de normas y directrices que dan forma a las actividades y prácticas de investigación dentro de un determinado campo. Estas normas determinan cómo se plantean las investigaciones, se formulan las hipótesis, se recopila la información y se llega a conclusiones (Kuhn, 1962). Los paradigmas proporcionan un marco para la forma en que investigamos, interpretamos la información e incluso vemos el mundo que nos rodea. Cuando salen a la luz nuevas teorías, ideas o descubrimientos que contradicen lo que ya sabemos, nuestros paradigmas pueden adaptarse en consecuencia. Estos cambios de paradigma suelen producirse como parte de transformaciones o revoluciones científicas más amplias (Kuhn, 1970), y bajo el contexto del cual hemos venido tratando, se pueden producir mediante transformaciones y revoluciones dentro de un mismo sistema de dinámica económica, política y social. Los paradigmas son maleables y pueden variar a medida que se expande el conocimiento y surgen nuevas perspectivas (Feyerabend, 2010).
Si entendemos la desglobalización como un proceso complejo y multidimensional de disminución de la interdependencia y la integración entre las naciones y regiones del mundo y no solo como una inversión de la globalización, se tiene como primera fase de esta modelización de un nuevo paradigma la acaecida entre 1995 y 1999. En los noventa se generaron cambios importantes dentro las dimensiones de la ´´globalización económica´´ y la ´´globalización política´´, mediante la institución de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el establecimiento y desarrollo de acuerdos multilaterales al comercio que generarían un marco común de reglas para establecer un comercio exterior dinámico, más libre, previsible, más competitivo y más ventajoso para los países menos adelantados, al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) imponía los famosos Programas de Ajuste Estructural (PAEs) en más de 70 países en vías de desarrollo. Siendo la OMC, tal como lo cita Bello (2001) «presentada al público global como el eje de un sistema multilateral de gobierno económico que proporcionaría las reglas necesarias para facilitar el crecimiento del comercio global y la difusión de sus beneficios´´, impulsando enormemente a lo largo y ancho del mundo el establecimiento de zonas de libre comercio bajo la figura de tratados de libre comercio con el ejemplo nítido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN en español y NAFTA en inglés), en 1992, como modelo a seguir. Lo que el Nuevo Orden Mundial, proclamado por George H.W. Bush en su discurso al finalizar la Guerra del Golfo, no previó, fue la explosión de voces detractoras del nuevo sistema interpuesto. De esta forma, durante la reunión ministerial de la OMC en Seattle se reunió una multitud de manifestantes de todas partes del mundo levantando consignas en contra de la ´´globalización´´ y la ´´liberalización comercial´´. Por ejemplo, los obreros industriales estadounidenses del Rust Belt (cinturón del óxido o cinturón manufacturero de los Estados Unidos, incluyendo la región del Nordeste y Medio Oeste) que habían sufrido en carne propia los efectos de la ola globalizatoria y de expansión financierista de los setentas y ochentas y su deslocalización industrial, irrumpieron en las manifestaciones demostrando su descontento y su no aceptación a la continuidad de un modelo, que para ellos, solo alejaba de sus hogares las oportunidades reales de empleo. El enemigo común para todos fue la sobre expansión de la globalización corporativa a expensas de la justicia, la comunidad, la soberanía nacional, la diversidad cultural y la sustentabilidad ecológica (Bello, 2001).
Las presiones generaron el colapso de la reunión ministerial al grado que el Secretario de Comercio e Industria de Reino Unido, Stephen Byers, afirmó en el Guardian News Service, después del evento de Seattle que ´´la OMC no podrá continuar en su forma actual. Tiene que haber un cambio fundamental y radical para que satisfaga las necesidades y aspiraciones de todos sus 134 miembros´´.
Sumado a lo anterior, se unían las secuelas de la crisis financiera asiática, el entredicho de las funciones del FMI y el Banco Mundial y los primeros atisbos del fracaso de los PAEs 10 años después. En otras palabras, a pesar de que el mundo comenzaba a globalizarse cada día más en un escenario de ´´globalización económica´´ presumiblemente estable y muy prometedor, los esquemas de ´´globalización política´´ se tambaleaban mientras los oportunistas del sistema se aprovecharon de los réditos de la ´´globalización económica´´ para apalancar los entramados de la ´´globalización financiera´´ y generar riquezas inimaginables.
Un periodo de bonanza y crecimiento de los emporios transnacionales y una proliferación de acuerdos comerciales regionales por todo el mundo antecedió la segunda fase de desglobalización. Entre 1995 y 2005 el mundo vio el surgimiento del decenio más prometedor del euroatlantismo. A un lado del Atlántico una Unión Europea creciente como modelo de unidad, cohesión, integración y sinónimo de buenas prácticas y por el otro un Estados Unidos que se alzó en este intervalo como líder financiero mundial. A pesar de ello, en 2001 se da un punto de inflexión que marcaría el devenir del sistema mundo. Por una parte, China ingresó como miembro pleno a la OMC culminando un proceso de apertura paulatino (de casi 40 años) a las fórmulas capitalistas y neoliberales de occidente, y por otra el siniestro de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de setiembre de ese mismo año.

Con el ingreso de China a la OMC, Estados Unidos y la Unión Europea veían una oportunidad de oro para terminar de cimentar el enclave factoril perfecto en un país que prometía tierra, materias primas, mano de obra barata y costos de producción altamente reducidos. El ciclo de deslocalización y relocalización industrial estaba a punto de finalizar con un broche de oro, pero lo que no se previó, o por lo menos es lo que los libros citan de forma generalizada hoy en día, es que China terminaría absorbiendo la globalización de una forma simbiótica sin precedentes, imbuyendo los esquemas de comercialización exterior dentro de su ADN de desarrollo económico y tornando sus propios procesos de crecimiento en dependientes de la internacionalización. Se les había dado la semilla fértil que transformaría un páramo desabrido, humillado y desgastado, en una selva tropical vibrante, fructífera, expansiva y arrasadora.
Los eventos del 11 de setiembre de 2001 fueron un parteaguas para que se generara un primer reacomodo de la liberalización promulgada por el complejo multilateral en los años noventa, ya que, derivado del surgimiento de la denominada Era del Terror y la promulgación de la ´´Ley Contra el Bioterrorismo´´ de los Estados Unidos, se emitieron sendos lineamientos nacionales y regionales que fungieron como obstáculos técnicos al comercio, desacelerando el libre flujo de bienes, servicios, capitales y personas en el mundo. La globalización comenzaba a experimentar un primer temblor intestino. Una ley nacional se generalizó y modificó la conducta comercial del mundo entero que a la larga funcionó como una primera barrera de contención del futuro expansionismo comercial de China y otras potencias emergentes.
[1] Ver: Orriols, J. L., & Rojas, J. M. (2001). Los movimientos globales de Seattle a Praga. El modelo contracumbre como nueva forma de acción colectiva. Revista Española de Ciencia Política, (12), 105-136 y Monedero, J. C. (2019, December 3). 20 años de Seattle: el origen de la revuelta global contra el neoliberalismo. Retrieved from https://www.lamarea.com/2019/12/03/20-anos-de-seattle-el-origen-de-la-revuelta-global-contra-el-neoliberalismo/

Entre 2007 y 2012 se activa la segunda fase de desglobalización producto del Crash Financiero del 2008, provocado por la denominada ´´burbuja inmobiliaria´´ en los Estados Unidos. En la época anterior a la crisis, los valores inmobiliarios aumentaron enormemente y se concedieron préstamos de alto riesgo, conocidos como hipotecas subprime a personas con baja calificación crediticia. Estos préstamos se formaron en complejos paquetes de inversión que luego se vendieron a inversores de todo el mundo. Una vez que el valor de la vivienda disminuyó, a muchos titulares de hipotecas les resultó difícil mantenerse al día con sus pagos. Esto dio lugar a una avalancha de impagos y embargos que repercutió en los bancos e inversores que poseían este tipo de productos financieros basados en hipotecas. Así, numerosas organizaciones monetarias sufrieron pérdidas considerables y tuvieron problemas de liquidez. La gravedad de la situación aumentó por la interconexión de los mercados financieros internacionales y la oscuridad que rodeaba a estos intrincados productos financieros. Al empezar a disminuir la confianza en el sistema monetario, se produjo una contracción del crédito que afectó a la actividad económica real. Como respuesta a la crisis, los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo promulgaron medidas extremas para apoyar a los bancos en dificultades, aumentar la liquidez y fomentar el crecimiento económico, generando salvamentos financieros no del todo bien vistos por la población en general. Desgraciadamente, estos esfuerzos tuvieron un éxito limitado y aún se produjeron graves consecuencias para la economía mundial, como recesiones en muchos países, aumento del desempleo e importantes discordias civiles.
La crisis financiera de 2007-2008 fue el resultado del recalentamiento del sistema financierista internacional que durante dos décadas había estado engrosando la brecha entre el dinero real y el dinero especulativo financiero. Esto quiere decir que, de forma artificial, el sistema capitalista internacional y su brazo financiero, ha utilizado la globalización para poder expandir ´´virtualmente´´ su riqueza, beneficiando a unos pocos que pueden representar el 1% del 1% de la población mundial. Según dados de la Reserva Federa de los Estados Unidos (FED) y del Banco Mundial, para el 2020 la distribución del dinero y la riqueza mundial podía detallarse de la siguiente forma:
- El dinero tangible (monedas, billetes y notas bancarias en el mundo, considerado por la mayoría como ´´dinero´´) ascendía a unos $6.6 billones (trillones en inglés);
- La fortuna de los 5 billonarios más grandes del mundo ascendía a $8 billones;
- El Mercado Bursatil o Stock Market (mercado financiero incluyendo la totalidad de bolsas internacionales como NYSE, Nasdaq y Japan Exchange Group) completaba los $89.5 billones.
- En cuanto a la oferta monetaria, que incluye lo que podemos considerar como DINERO REAL, englobando los términos de Narrow Money y Broad Money[2] o dinero limitado o en sentido estricto y dinero en sentido amplio, la suma representaba $130.9 billones, siendo el 7% dinero físico y 93% dinero NO físico.
- La deuda mundial ascendía a $253 billones que representa el 322% del Producto Interno Bruto mundial.
- El mercado de derivados financieros (dinero 100% especulativo y virtual) significaba $558.5 billones según la estimación de cierre de los contratos de derivados a la baja en su valor nominal, incrementándose hasta 1 trillón (1 cuatrillón en inglés), según la estimación de cierre de los contratos derivados al alza en su valor nominal, tomando en consideración que los derivados financieros[3] son contratos entre dos o más partes cuyo valor se deriva de un activo subyacente. Este activo subyacente puede ser una acción, una mercancía, una tasa de interés, una moneda o incluso otro derivado.
Lo anterior sirve como radiografía de la descomposición y sobre explotación de la ´´globalización financiera´´ dentro de un mundo finito como el nuestro. Simple y sencillamente, no es sostenible en el tiempo el seguir incrementando una brecha tan inmensa entre la economía real y la virtual sin traer consecuencias severas sobre el funcionamiento del sistema. Llegado a este punto el sistema financiero no tiene hacia donde crecer más. Los niveles de deuda alcanzados, ya no por los países en desarrollo, sino por los mismos países desarrollados líderes del juego, han llegado a un punto inmanejable que, bajo cualquier forma de medida paliativa, ejercerán un efecto negativo en el ritmo de crecimiento económico de los pueblos, la estabilidad comercial mundial, los niveles de inflación, la liquidez bancaria, la solidez fiscal y la dinámica de inversión.
Es un hecho fáctico que los acontecimientos de esta segunda fase alimentaron con creces la desglobalización, demostrando lo interconectados que están los mercados financieros globales, evidenciando los riesgos de dicha interdependencia y de un mundo hiper financiarizado. Tal como lo cita Ruiz, 2021 en su trabajo de grado: ´´Mientras esta crisis afectó a la gran mayoría de participantes en el mercado y puede ser considerada una crisis global, las soluciones que se ofrecieron a la misma fueron locales, velando cada país por sus propios intereses, sin proporcionar una solución conjunta a un problema mundial (Postelnicu, Dinu, & Dabija, 2015). Por consiguiente, cuando hablamos de soluciones locales a un problema global, estamos aceptando de forma implícita esta desglobalización (Postelnicu, Dinu, & Dabija, 2015)´´. También, en respuesta a la crisis, muchos países implementaron medidas proteccionistas en un esfuerzo por proteger sus economías, incluyendo el rescate de industrias nacionales, la imposición de controles de capital y el incremento de aranceles y otras barreras al comercio. De forma recíproca se generó un aumento del escepticismo hacia la globalización en muchas partes del mundo dejando en claro que la globalización, especialmente en el sector financiero, puede llevar a la inestabilidad y la desigualdad. Este escepticismo ha alimentado un resurgimiento del nacionalismo económico, denominado ´´neo nacionalismo´´ de la mano de un mantra hacia el impulso de un nuevo ´´comercio hacia dentro´´ o ´´neo mercantilismo´´, lo que ha llevado a un repliegue de la globalización en algunos aspectos.
Un artículo emitido por BBC Mundo, desarrollado por el corresponsal de negocios Kim Gittleson en 2018, apuntaba que después del Crash de 2008, uno de los principales impactos derivados fue la pérdida de confianza generalizada de las personas en el sistema. La gente, en general, cree menos en sus gobiernos, en sus políticos, en el aparato financiero, en los bancos y esto se traduce automáticamente en una mayor apatía para con el sistema de los ciudadanos. A su vez, se tiene una percepción de que las cosas ´´probablemente vayan mal´´ y, por ende, dicho pesimismo ha impactado en los deseos de invertir. No se confía en que el aparato financiero sea confiable por lo que se decrece en intensión y deseo de adquisición de nuevas viviendas. Como a su vez se ha reducido la capacidad de ahorro y acumulación de riqueza, sobre todo entre las poblaciones de entre 30 y 40 años, y hay menos dinero disponible en circulación, se ve la inversión como un riesgo e incluso, disminuye las intenciones y deseos de tener más hijos debido a la incertidumbre de poder afrontar económicamente dicha responsabilidad.
Según Antonio Gramsci, cuando la legitimidad ha desaparecido y no se ha recuperado, es sólo una cuestión de tiempo hasta que la estructura colapse, no importa qué tan sólida sea en apariencia. Precisamente esto fue lo que precedió a la tercera fase de desglobalización, generada entre 2014 y 2018.
En La Estructura de las Revoluciones Científicas de 1971, Kuhn refiere a que: ´´los paradigmas científicos entran en crisis cuando ya no pueden explicar más o cuando manejan cifras disonantes, después de que estos datos disonantes han sido evidenciados por la observación. A esta altura, la comunidad científica diverge en sus respuestas. Algunos intentan salvar el paradigma dominante con interminables ajustes diminutos que sólo prolongan su inevitable fallecimiento. Unos pocos valientes intentan deshacerse de él limpiamente, optando por un paradigma más simple, más elegante y más útil…´´. Al igual que los paradigmas científicos en crisis, las instituciones dominantes de la globalización ya no pueden manejar los múltiples problemas causados por el proceso de la globalización corporativa (Bello, 2001).
Los impulsores de la desglobalización son variados. Algunos son resultado de las crecientes desigualdades económicas y sociales que se han exacerbado a raíz de la globalización. Según Milanovic (2016), la globalización ha llevado a una «elefantización» de la distribución global de la riqueza, donde una pequeña élite se beneficia de la globalización, mientras que los trabajadores de la clase media y baja en los países desarrollados experimentan una estancamiento o declive de sus ingresos.
[2] Narrow money» (M1) y «Broad money» (M2, M3) son términos que los economistas y los bancos centrales usan para describir diferentes medidas de la oferta monetaria. Estos términos se refieren a qué tipos de activos se incluyen en cada medida. Narrow Money (M1) (dinero estrecho), también conocido como M1, es una medida de la oferta monetaria que incluye los tipos de dinero más líquidos. La liquidez se refiere a qué tan rápido se puede convertir un activo en efectivo sin perder valor. M1 generalmente incluye: a) Efectivo que engloba a billetes y monedas en circulación que son de uso común para realizar transacciones y b) Depósitos a la vista que son depósitos en cuentas corrientes de los bancos, también conocidos como depósitos en cuenta de cheques. Broad Money (M2, M3) (dinero amplio) incluye M1 y otros tipos de dinero que son menos líquidos que el efectivo y los depósitos a la vista, pero aún se pueden convertir rápidamente en efectivo. Hay diferentes definiciones de broad money dependiendo del país, pero a menudo se refiere a M2 o M3. M2 incluye todo lo que se encuentra en M1, además de: a) Depósitos de ahorro, b) Depósitos a plazo (menores a $100,000) y c) Fondos de mercado monetario. Por su parte M3 es aún más amplio e incluye todo en M2, además de: a) Depósitos a plazo grandes (más de $100,000), b) Fondos institucionales del mercado monetario y c) Otros tipos de depósitos a plazo y acuerdos similares.
[3] Existen muchos tipos de derivados financieros, pero algunos de los más comunes son los futuros, las opciones y los swaps. Futuros: Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo a un precio fijo en una fecha futura.
- Opciones: Una opción es un contrato que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado en o antes de una fecha determinada.
- Swaps: En un swap, dos partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo o activos bajo ciertas condiciones. Un ejemplo común es el swap de tasas de interés, en el que una parte puede intercambiar una tasa de interés fija por una tasa de interés variable.

Andrei Calderón Enríquez
Presidente y socio fundador de Stratega. Especialista en comercio internacional, acceso a mercados, geoestrategia comercial y geopolítica. Asesor, consultor y desarrollador de proyectos.
follow me :







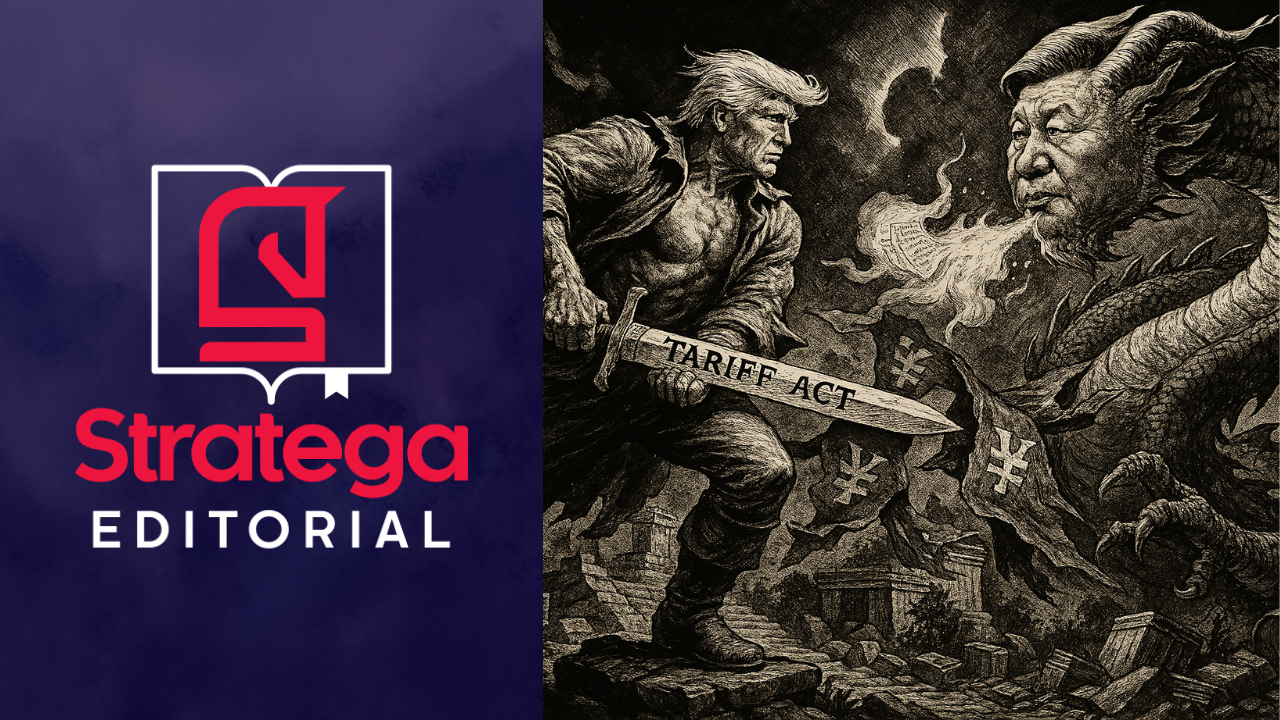
Leave a Comment