El retorno de la confrontación estructural
El 9 de abril de 2025, Estados Unidos anunció una nueva enmienda en su política arancelaria geoestratégica; elevando la tarifa promedio a un 125% sobre bienes del gigante asiático por una parte y por otra, poniendo en suspensión los aranceles más punitivos interpuestos a través de la orden ejecutiva del 2 de abril. La medida contra China, impulsada directamente por el presidente Donald Trump, se justificó por una supuesta "falta de respeto" en los mercados internacionales y por el continuo desequilibrio comercial entre ambas economías. China respondió con aranceles del 84% y una denuncia formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que profundiza una guerra comercial de grandes proporciones.
Este episodio no puede entenderse como un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia sostenida de confrontación estructural, sustentada en herramientas legales como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales (NEA), la Sección 604 de la Ley de Comercio de 1974 y la Sección 301 del Código de EE.UU. Bajo este marco, la administración estadounidense ha declarado una emergencia nacional vinculada al déficit comercial, que superó los 1,2 billones de dólares en 2024, y ha transformado la política arancelaria en un instrumento de presión y disuasión.
¿En qué consiste la enmienda a los aranceles anunciados en el Día de la Liberación?
Con base en lo establecido por la Orden Ejecutiva 14257 del 2 de abril de 2025 —publicada en el Registro Federal 90 FR 15041— y sus posteriores enmiendas mediante las órdenes ejecutivas del 8 y 9 de abril, se formalizó la creación de una arquitectura arancelaria recíproca que modifica el Arancel Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS).
Las nuevas directrices anunciadas el 9 de abril y formalizadas este 10 de abril con su publicación efectiva se resumen en:
a) Se suspendieron temporalmente las tasas arancelarias ad valorem individuales impuestas a los países listados en el Anexo I (salvo China), sustituyéndolas por un arancel uniforme del 10% durante un período de 90 días. Este nuevo tipo aplica desde el 10 de abril de 2025 hasta el 9 de julio de 2025, afectando a todas las mercancías importadas para consumo o retiradas de almacenes para consumo. Los países incluidos en esta suspensión son todos aquellos que en el anuncio anterior habían sido asignados a tarifas por encima del 10%.
b) Los países como Costa Rica, El Salvador, Chile o Singapur se mantienen con un 10% de arancel, pero dentro de un escenario más nivelado en cuanto a competitividad ya que la tasa se estandariza para el resto de las economías mundiales.
c) China (incluyendo Hong Kong y Macao), sin embargo, fue excluida de esta flexibilización y pasó a estar sujeta a un arancel ad valorem del 125%, según la modificación al HTSUS bajo la partida 9903.01.63. Esta modificación también ajustó la fecha de aplicación del incremento del 84% al 125%, trasladándola al 10 de abril de 2025.
La aplicación de estas medidas fue notificada oficialmente a través del mensaje CSMS n.° 64701128, emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), con instrucciones precisas para la comunidad comercial respecto al tratamiento arancelario actualizado.
Esta nueva avanzada remarca el inicio de una era en la que los flujos comerciales globales se rigen menos por tratados multilaterales y más por una lógica de juego geoestratégica dividida entre “caos y fractalidades”.
Así, los aranceles dejan de ser una simple herramienta económica para convertirse en símbolos de una nueva doctrina comercial donde, por ejemplo, EE.UU. pretende redibujar el tablero global con base en sus intereses estratégicos, condicionando la política exterior, la seguridad y la fiscalidad internacional a través del comercio.
Efectos colaterales inmediatos
Los impactos económicos fueron inmediatos y profundos. El petróleo Brent cayó por debajo de los 59 dólares por barril, marcando su nivel más bajo desde 2021, en general los hidrocarburos cayeron en un 15% en pocos días, perjudicando a productores en Texas y otros estados clave.
Los índices bursátiles estadounidenses reflejaron una pérdida de más de seis billones de dólares. El comercio marítimo sufrió una contracción abrupta: las reservas de contenedores entre EE.UU. y China disminuyeron más del 60% en solo siete días, según datos de Tradeview. Tanto las exportaciones como las importaciones quedaron afectadas por los nuevos gravámenes.
Los mercados bursátiles globales entraron en caída libre: el S&P 500 cayó un 3,2%, el Dow Jones un 3,5% y el Nasdaq un 4%. El Nikkei 225 de Japón entró en recesión con una caída del 8% en un solo día. En Australia, el S&P/ASX 200 perdió más del 6% y 160.000 millones de dólares en valor. Las acciones de gigantes tecnológicos como Apple, Tesla y Nvidia cayeron entre 6% y 7%.
Goldman Sachs elevó la probabilidad de recesión en EE.UU. al 45%, mientras JP Morgan la ubica en 60% para los próximos 12 meses.
En paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro subió 55 puntos básicos en 48 horas, reflejando un colapso simultáneo de renta fija y variable, señal de estrés sistémico. Se trata de un escenario de tipos altos y recesión inminente, donde tanto bonos como acciones se desploman simultáneamente. Este fenómeno evidencia una crisis de confianza y saturación del mercado de deuda pública, mientras los inversores huyen hacia activos más seguros.

Los exportadores chinos, por su parte, enfrentaron cancelaciones, encarecimiento logístico y desvíos de comercio limitados, con países alternativos como Vietnam y Camboya también golpeados por los aranceles estadounidenses.
Los retumbos de los tambores del nuevo soberanismo mercantilista emergente en Estados Unidos han causado estragos en todo el espectro global, mostrando una inusual similitud al mítico “efecto mariposa”, demostrando que la hiperconectividad dentro de una aldea global “sin límites” puede a su vez constituir un enorme riesgo sistémico que exponga los flancos más débiles del entramado de la globalización abierta.
Reconstrucción industrial y soberanía económica
En el plano interno, Trump ha convertido la industria naval en símbolo de recuperación nacional. En 1975, los astilleros estadounidenses construían 70 buques al año. Hoy, solo cinco, menos del 1% de los buques mercantes mundiales, mientras que China controla más del 50% de la capacidad global. El gobierno de los Estados Unidos se encuentra en evaluación de un plan que podría instituir mayor presión sobre la cadena de suministro global al incluir tasas portuarias de hasta 1,5 millones de dólares por escala a buques construidos en China.
El mismo 9 de abril, después de la comunicación de la enmienda arancelaria propuesta, la cabeza de la Oficina Oval emitió la Orden Ejecutiva denominada “Restaurando el Dominio Marítimo de Estados Unidos”, incluyendo en su Sección 3 la emisión de una estrategia que busca revitalizar los astilleros estadounidenses a través del Plan de Acción Marítima (MAP), pero los operadores logísticos y navieros alertan sobre un “apocalipsis comercial”: mayores costos, congestión portuaria, pérdida de empleos y ruptura en cadenas críticas. Incluso la Armada de EE.UU., con solo 295 buques frente a los 370 chinos, enfrenta riesgos en mantenimiento y expansión debido al encarecimiento de componentes y materiales restringidos.
Más allá del discurso patriótico, la política industrial impulsada por los aranceles requiere un ecosistema de apoyo que aún no existe: crédito productivo, innovación tecnológica y planificación de largo plazo. Sin ello, el proteccionismo puede terminar como una política simbólica sin impacto real.
Figuras como el historiador Sam Labrier vincula las políticas arancelarias de Trump con el "Sistema Americano" del siglo XIX, impulsado por Alexander Hamilton y Henry Clay. Este modelo combinaba aranceles protectores, infraestructura y banca nacional. Labrier advierte, sin embargo, que, sin una estrategia industrial clara, inversión en tecnología y un sistema de crédito productivo, los aranceles pueden convertirse en medidas simbólicas sin impacto transformador.
Europa y el vaivén estratégico
La Unión Europea, atrapada entre las presiones de Washington y su necesidad de proteger sus sectores productivos, ha oscilado entre la oferta de diálogo y la imposición de contramedidas. El 7 de abril, Ursula von der Leyen expresó la disposición del bloque a negociar con EE.UU., ofreciendo eliminar mutuamente los aranceles industriales. Sin embargo, el 9 de abril, la UE impuso aranceles del 25% a más de 1.600 productos estadounidenses.
Este paquete arancelario se implementará en tres fases entre abril y diciembre. En la primera etapa, se verán afectados productos como tabaco, motocicletas Harley-Davidson, papel higiénico y frutas procesadas. Hungría fue el único país que votó en contra, alegando que las medidas podrían dañar aún más a la economía europea.
La dimensión fiscal y estructural de los aranceles
Una parte no menor de los aranceles de Trump responde a una lógica fiscal interna. En EE.UU., el gobierno federal carece de un impuesto al consumo nacional —estos son prerrogativa de los estados— y depende de impuestos sobre la renta. Trump propone sustituir parcialmente este esquema con ingresos provenientes de los aranceles, lo cual supondría un giro regresivo: menos impuestos a los ricos y más presión sobre el consumo general.
Esta lógica rompe con los principios redistributivos del sistema fiscal moderno y recuerda más bien el esquema decimonónico del ya citado llamado "Sistema Americano" que combinaba aranceles protectores, banca nacional y fomento a la infraestructura como base del desarrollo económico nacional.
La política monetaria china: ¿una nueva fase?
China, por su parte, adoptó medidas complementarias: ordenó a sus bancos restringir la compra de dólares, aumentó los aranceles al 84%, y sancionó a empresas estadounidenses como Shield AI, American Photonics y Sierra Nevada Corporation. Estas fueron añadidas a sus listas de control de exportaciones y entidades no confiables, como parte de su estrategia para proteger su soberanía económica. A su vez, activó una gestión ofensiva de avanzada, restringiendo exportaciones clave y debilitando de forma controlada su moneda: el yuan superó la barrera simbólica de 7,20 por dólar, lo que se interpreta como un giro hacia una depreciación gestionada para ganar competitividad exportadora.

El Banco Popular de China (PBoC) moderó su política monetaria, permitiendo mayor flexibilidad cambiaria, aunque consciente de los riesgos de fuga de capitales, crisis de confianza y contagio sistémico. Analistas estiman hasta un 15% de depreciación si la guerra comercial se intensifica.
Por todo lo anterior es claro que el debilitamiento del yuan ha vuelto a posicionarse como un instrumento estratégico en la caja de herramientas de Pekín. Tras permitir que el fixing superara los 7,20 por dólar —el nivel más alto desde septiembre de 2023—, el Banco Popular de China parece moverse hacia una depreciación gestionada del yuan. Esta decisión implica un delicado equilibrio: ganar competitividad exportadora sin provocar una fuga masiva de capitales o desatar una guerra monetaria a escala global. A diferencia de 2015, la economía china enfrenta hoy presiones deflacionarias, una desaceleración industrial y una guerra arancelaria frontal, factores que hacen aún más compleja cualquier maniobra sobre el tipo de cambio.
Sin embargo, la depreciación del yuan también encierra riesgos geopolíticos y financieros: podría ser interpretada como manipulación cambiaria, reforzar la postura punitiva de EE.UU. y desencadenar un efecto contagio en otras economías emergentes que se vean obligadas a devaluar para mantener competitividad. Algunos analistas temen que una depreciación mayor al 15% podría generar pánico inversor y comprometer el proceso de internacionalización del yuan. Por ello, Pekín ha optado por una estrategia de control gradual, ajustando liquidez, letras en el extranjero y bandas de flotación para evitar un shock súbito. No obstante, en un entorno de tensiones crecientes, el margen para sostener esa estabilidad es cada vez más estrecho.
Fragmentación global y propuestas alternativas
La creciente guerra arancelaria entre EE.UU. y China podría cristalizar una fractura estructural en la arquitectura del comercio internacional. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, alertó sobre una posible división del sistema global en bloques geoeconómicos rivales, lo que reduciría el comercio bilateral en un 80% y el PIB mundial en hasta un 7% en el largo plazo. Esta proyección no es meramente teórica: ya se vislumbran realineamientos regionales, pactos aduaneros selectivos y zonas de influencia cada vez más marcadas entre Occidente, Eurasia y el Sur Global.
Frente a este escenario, propuestas como las del Instituto Schiller abogan por una nueva arquitectura financiera global basada en el principio del beneficio mutuo, una reinterpretación moderna del espíritu del Tratado de Westfalia. Esta idea plantea el retorno a acuerdos económicos basados en la cooperación estratégica, la inversión en infraestructura compartida y el respeto a la soberanía nacional como fundamento del orden multilateral. Aunque aún marginales en las esferas de poder tradicionales, estas visiones podrían cobrar relevancia si la polarización comercial desemboca en una crisis sistémica. En este contexto, América Latina tiene la oportunidad —y el desafío— de no alinearse automáticamente, sino de posicionarse como mediadora entre bloques y defensora de un nuevo consenso global.
Consideraciones finales
La política comercial de Donald Trump (cara visible de un proyecto global superior) no se limita a lo económico. Es un programa de cambio civilizatorio mediante el poder. Sus aranceles, más que proteger sectores, buscan rediseñar el orden global a favor de EE.UU. Pero sin una estrategia industrial coherente, sin crédito productivo y sin visión de largo plazo, sus efectos podrían ser desestabilizadores tanto para EE.UU. como para el mundo.
La guerra arancelaria ya ha mostrado su potencial disruptivo: mercados hundidos, inflación logística, riesgo de recesión y tensiones geopolíticas. El futuro dependerá de si los actores globales deciden escalar el conflicto o abrir canales reales de diálogo.
Esta es la era del arancel estratégico. Comprender su lógica, sus límites y sus impactos será clave para no repetir los errores del pasado y diseñar un futuro sostenible en medio del conflicto.


Andrei Calderón Enríquez
Presidente y socio fundador de Stratega. Especialista en comercio internacional, acceso a mercados, geoestrategia comercial y geopolítica. Asesor, consultor y desarrollador de proyectos.
follow me :

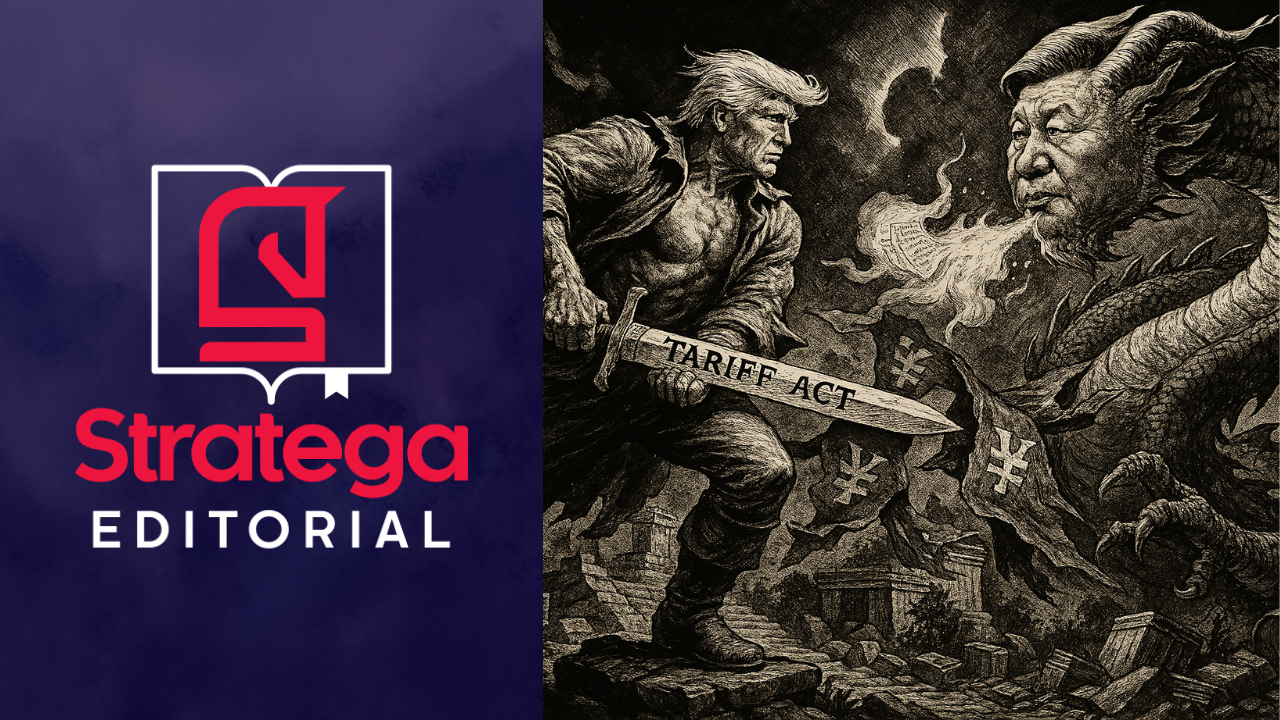






Leave a Comment