La realidad es que lo acá vivido es un reflejo de los cambios drásticos que el mundo está experimentando en materia de orientación geopolítica, geoeconómica y geocomercial desde junio del año 2016 a la fecha.
En las últimas semanas se ha discutido sobre el interés del gobierno de Costa Rica de generar una negociación con las autoridades mexicanas para evitar profundizar aún más en el proceso ya abierto de solución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en relación a las medidas tomadas por Costa Rica (https://goo.gl/oSVupi), relativas a la importación de aguacates frescos procedentes de México. Si se hace un análisis del origen del presente conflicto comercial internacional, se logran identificar dos tesis fundamentalistas macro económicas en contienda: a) el proteccionismo agrícola por un lado y b) la liberalización arancelaria por el otro; donde componentes estatales y empresariales, así como partidos políticos y agrupaciones gremiales privadas, han tomado partido por una u otra tendencia a lo largo de dicha pugna. La realidad es que lo acá vivido es un reflejo de los cambios drásticos que el mundo está experimentando en materia de orientación geopolítica, geoeconómica y geocomercial desde junio del año 2016 a la fecha.
Tal como lo expresó Beatriz Navarro Sanz del Instituto Español de Estudios Estratégicos (2017) (https://goo.gl/bLbzoZ), después del BREXIT y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, se genera un cambio de rumbo en la política exterior del mundo anglosajóny se imponen nuevas reglas de juego que devienen en cambios en las alianzas geostratégicas de los países que han venido a erosionar los pilares del orden geopolítico y comercial que se diseñó tras la Segunda Guerra Mundial. Precisamente es la visión aislacionista y neo-mercantilista del equipo comercial de Trump el que ha sacudido los cimientos de los principios de OMC de: previsibilidad, liberalización, no discriminación, competencia leal y desarrollo y reforma económica.
El ‘’Make America Great Again’’ junto al “Buy American, Hire American” son ejemplos claros de una política HACIA ADENTRO, que genera desestímulo a las inversiones estadounidenses fuera del territorio de Estados Unidos y promoción de las inversiones foráneas en suelo “’americano’’. Este cambio de poder y el giro radical de política exterior, han terminado de afianzar las bases para que dos grandes actores mundiales resurjan de las cenizas como los nuevos padrinos de la NUEVA GLOBALIZACIÓN, tal es el caso de China y Rusia liderando proyectos comerciales y de infraestructura tan ambiciosos como lo son el establecimiento del Great Eurasian Partnership y de la iniciativa One Belt, One Road (LaFranja y la Ruta). Cabe decir que estos proyectos no solo buscan el crear un nuevo sistema de globalización comercial por pautas eurasiáticas, sino que buscan además generar una reconstrucción de la fisonomía de la infraestructura logística y comercial mundial.
En resumen, estamos presenciando la muerte de un sistema neo-monroista de comercio, tal como lo expresa Gregorio Ortega Molina en su artículo “La Costumbre del Poder: ¿Hay vidasin TLC?’’ (2018) y vemos lentamente el surgimiento de un esquema de Globalización Comprensiva (Comprehensive Globalization) basado en esquemas de ‘’soft negotiations’’ de una óptica euroasiática, que más que Globalización podemos llamar ESFERIZACIÓN.

La realidad es que en estos momentos de turbulencia geopolítica y de surgimiento de nuevos líderes comerciales mundiales, las iniciativas de proteccionismo son ampliamente reprochadas y no aceptadas ya que se convierten en iniciativas anacrónicas de política exterior que no calzan con el modelo de liberalización, integración y previsibilidad con la quese ha construido nuestro presente.
Ahora bien, si se desea hilar aún más fino y analizar una retórica proteccionista a nivel agrícola en un país como Costa Rica donde su base exportadora sigue siendo, en un porcentaje muy importante, de corte agroindustrial, el discurso se vuelve incoherente e ineficaz. Un país NO puede hacer competitivo su sector agroindustrial mediante aplicación de medidas de restricciones arancelarias o no arancelarias. No es vía bloqueos comerciales, aplicación de salvaguardias o generación de reglamentos técnicos imposibles de cumplir como se logra dotar a un sector de las herramientas necesarias para trascender y reinventarse. No es esperando a que existan las condiciones perfectas o idealizadas de competitividad la forma para aperturar mercados o competir a nivel internacional. Hay que entender que NUNCA existirán dichas condiciones perfectas ya que el tiempo no se detiene y, de igual forma, los competidores crecen y se reinventan segundo a segundo, por lo cual, en el momento en que el sector agrícola costarricense esté preparado para salir al mercado y competir, sus competidores ya estarán posicionados en el mercado y le habrán aislado y bloqueado en los esquemas de canalización de oportunidades comerciales.
El trabajo se debe hacer en paralelo. Costa Rica debe salir a competir internacionalmente al tiempo que apuntala los pilares y las herramientas de desarrollo para su sector agrícola.
Es claro que un país tan pequeño como el nuestro no podrá competir por mucho tiempo a nivel de volumen y precios, más que nuestros mercados naturales (región centroamericana y el Caribe) y nuestros mercados tradicionales (Estados Unidos y Unión Europea) cada vez más reducen sus volúmenes de compra al tiempo que sus economías se contraen y se generan medidas proteccionistas y de comercio interno (Estados Unidos) o intra-región (UniónEuropea). Aunado a lo anterior existen hoy por hoy nuevos mercados con una demanda interna y externa que excede los volúmenes posibles que se pueden ofrecer de forma unilateral, por lo que la única opción que resta a un país como el nuestro, es ir mutando a un modelo de agro industrialización basado en inyección de valor agregado y alta diferenciación vía la inserción en las cadenas de valor y los ecosistemas productivos. Cadenas de valor y ecosistemas productivos ya no sólo locales, sino ahora regionales, aprovechando las herramientas que acuerdos comerciales concretos nos suplen mediante instrumentos tales como las reglas de acumulación de origen.
Es así como en esta nueva era de GLOBALIZACIÓN COMPRENSIVA ya no se puede entender el comercio tradicional de bienes basado únicamente en las teorías macro económicas o en los principios de las Ventajas Comparativas y Competitivas, sino que se debe entender el mismo como una red de producción, venta y consumo global, donde los Acuerdos Comerciales Regionales no son medios de compra-venta internacional unilateral, sino plataformas ofensivas y defensivas de penetración de mercados, donde mediante co-producciones, desarrollo de consorcios de exportación regionales intra-zonas de librecomercio y cadenas regionales de valor, se pueden sumar producciones y procesos, y así, entre un grupo de países, lograr la satisfacción de demandas concretas emanadas desde países como China, Corea del Sur, India, Turquía, Emiratos Árabes o Malasia.
El mejor ejemplo de lo anteriormente expuesto es el modelo desarrollado por la Alianza del Pacífico, acuerdo comercial regional que une a Chile, Colombia, México y Perú; cuatro países con producciones y ofertas exportables muy parecidas, pero que se han unido no con el fin de incrementar el comercio intra-grupo, sino generar las bases institucionales y de infraestructura para lograr sumar producciones y penetrar el mercado asiático frente a estenuevo cambio de liderazgos mundiales.

Se tiene un mercado de alrededor de 2.600 millones de personas sólo entre China e India. Toda esa población requiere vestirse, alimentarse, divertirse, trasladarse, etc.; sus propios países no pueden satisfacer su demanda, por lo que el resto del mundo debe unir sus capacidades para poder suplirla. Existe el mercado, pero de forma unilateral…es inaccesible. Mientras que en Costa Rica el sector agrícola sigue pensando en que es contra-natura el ingresar a la Alianza del Pacífico ya que dichos mercados nos inundarían de café colombiano, cerdo chileno y papas peruanas, amenazando nuestra Seguridad Alimentaria, en dichos países se están gestando las estrategias comerciales para unir producción de café mexicano y colombiano y generar exportación conjunta a China o utilización de tierras colombianas para la siembra de flores por parte de productores peruanos, o la generación de una oferta turística conjunta uniendo la cultura Maya y la Inca para generar entre los cuatro países un nuevo destino masivo de turismo para los nuevos super ricos asiáticos con ansias de vivir nuevas experiencias y dinero para pagarlas.
Se hace imperiosa la pregunta de: ¿realmente la liberalización arancelaria de los productos agroindustriales costarricenses garantiza la muerte del sector y la desestabilización de la Seguridad Alimentaria nacional? Ante dicha pregunta es necesario remontarse al estudio desarrollado por la FAO y dirigido por Gerardo Luis Petri en el año 2003 de Apoyo a la Integración del Sector Agropecuario del Cono Sur para Contribuir a las Políticas de Seguridad Alimentaria (TCP/RLA/2910) (https://goo.gl/kDTrHW) donde se citaba el trabajo desarrollado por la UNCTAD denominado “Back to basics: market Access issues in the Doha Agenda”, donde se simularon distintos escenarios de reducción de aranceles a nivel mundial obteniendo los impactos en el bienestar de las diferentes regiones globales ante dichas reducciones. Tales simulaciones, cita el informe, fueron realizadas con el modelo GTAP (Global Trade Analysis Project). Los resultados arrojaron que existiendo una reducción del 50% en los aranceles de los productos agrícolas mundiales, se aumentaría el bienestar mundial en US$ 12,003 millones (8% para América Latina) y el aumento en la reducción del 50% en los aranceles de todos los productos agrícolas y no agrícolas incrementaría el aumento en el bienestar mundial a US$ 39,568 millones (3,5% para América Latina). Como se observa, la liberalización progresiva genera a la postre un incremento de bienestar generando una oferta más diversa a menor costo y no obligando a desaparecer la oferta doméstica interna, sino redireccionando la misma.
Finalmente, citando a Oscar Arias M. en su artículo para el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), “Retos para la Agricultura en Costa Rica” (2005): “ Los retos de la economía global y el establecimiento de tratados comerciales con muchos países, hacen necesario que el país promueva en el sector agrícola la exportación con mayor valor agregado, para lo cual es necesario una modernización y reconversión productiva, ya que el modelo actual está agotado. Debemos mejorar sustancialmente los bienes y servicios que ofrecemos; para este propósito, algunos aspectos como la imagen de marca del país con tradición democrática, respeto a los derechos laborales, así como las buenas prácticas de manejo ambiental, deben publicitarse… Respecto a los tratados comerciales que se han venido negociando, se considera la conveniencia para el país, ya que son instrumentos para integrar nuestro quehacer económico a nivel mundial, y nuestro deber es el de luchar para que el sector agropecuario tenga oportunidad de subsistir competitivamente según esas nuevas reglas y oportunidades. Se comenta en diferentes apartados del artículo la falta de liderazgo político que ha tenido el sector agropecuario en los últimos 20 años, y que ha repercutido negativamente en la elaboración de planes congruentes con objetivos y metas claras de mediano y largo plazo, y del compromiso para resolver las limitantes.”
¿Queremos seguir siendo anacrónicos y esperar a tiempos mejores… o ser partícipes de la creación de un nuevo futuro…? Sólo hay que acordarse que el futuro se crea en el AHORA.

Andrei Calderón Enríquez
Presidente y socio fundador de Stratega. Especialista en comercio internacional, acceso a mercados, geoestrategia comercial y geopolítica. Asesor, consultor y desarrollador de proyectos.
follow me :







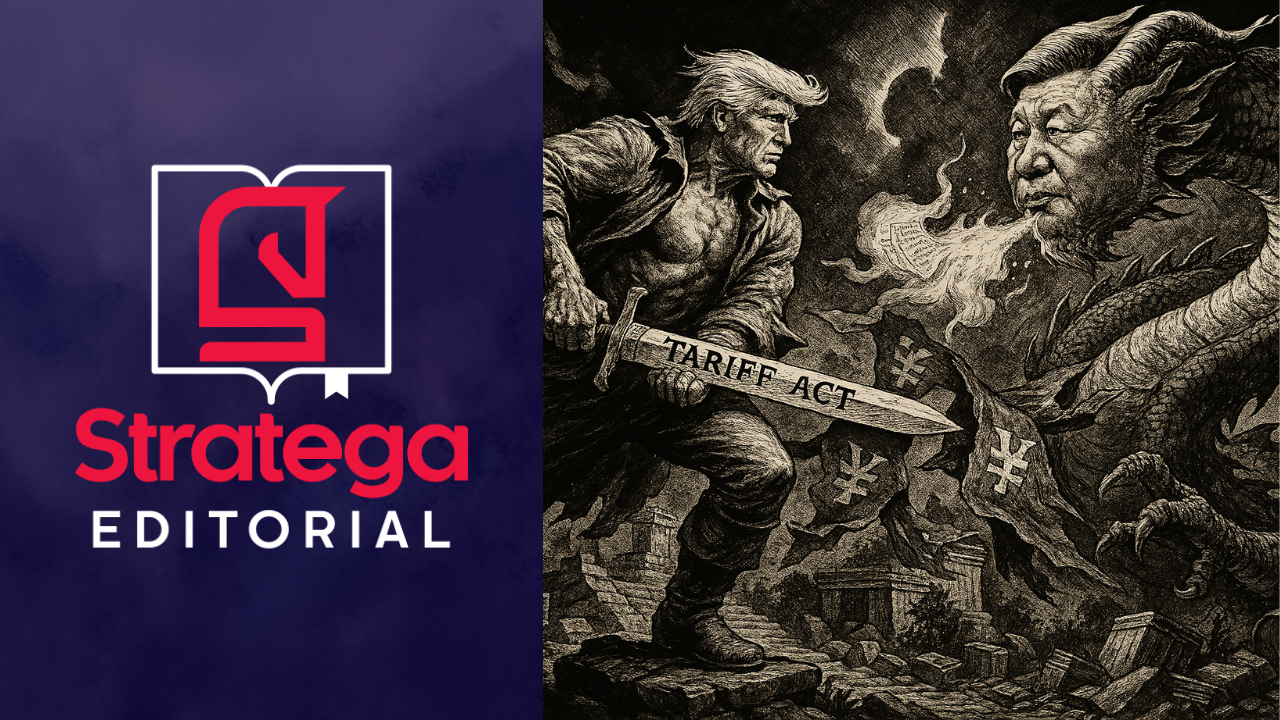
Leave a Comment